El gen y la ética: entre la promesa y la advertencia
Es una costumbre extendida
—y confieso que no me excluyo— la de copiar y pegar fragmentos de artículos o
ideas que nos resultan interesantes. A veces lo hacemos para compartirlas,
otras simplemente para no olvidarlas. Pero en 2020, esa misma acción de
"cortar y pegar", llevada al código genético, les valió el Premio
Nobel de Química a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Su desarrollo de
la técnica CRISPR-Cas9 abrió una puerta impensada: la posibilidad de editar
genes con una precisión antes reservada a la ciencia ficción.
Podemos "cortar y pegar", pero no
podemos “cortar” las consecuencias ni “pegar” soluciones simples a dilemas
complejos. CRISPR es poderoso como un bisturí, pero también como una metáfora:
nos pone frente a la tentación de “corregir” la naturaleza sin saber bien si
entendemos sus imperfecciones o si simplemente no las toleramos. ¿Y si lo
imperfecto también tiene valor evolutivo, simbólico o humano?
James Watson nos ratificó lo que
todos sabemos, somos seres imperfectos. ¿Entonces por qué no hacernos un poco
mejores? ¿Por qué no corregir genes defectuosos? Con la mosca de la fruta, la ¨Drosophila
melanogaster¨,
Tomas Morgan (Nobel 1933) comprobó
que los cromosomas son los
portadores de los genes. Pero, como siempre hay un,
pero, dijo:¨Que un médico consultara un
genetista le parecía una fantasía ridícula por su inverosimilitud¨.
El Dr. Víctor Mc Kusick felizmente no lo escucho.
Examinando a un adolescente con manchas en labios, lengua y múltiples pólipos y
que el cuadro también existía en grupo familiar de ese joven, supuso que se
esto se debía a un gen. La enfermedad se denominó luego de Peutz Jeghers. La Taxonomía propuesta por Mc Kusick incluía enfermedades de un solo gen
y también poligénicas.
Desde
los promocionados porotos de Mendel, llegamos a los cromosomas, luego a la
doble hélice y actualmente a terrenos
cada vez más prometedores y más ¨peligrosos¨.
Somos el resultado de la ¨selección natural¨ pero los científicos no tienen
límites, para bien o para la pandemia de coronavirus ¿Sera? Esta ¨selección
artificial¨ nos obliga a pensar profundamente.
Cada
paso fue un avance, pero también una advertencia: el conocimiento no es
neutral. Ya no hablamos solo de entender cómo se heredan los rasgos. Hablamos
de la posibilidad de intervenir en ellos, de modificarlos, de diseñarlos. La
edición genética plantea un cambio de paradigma: no se trata solo de curar
enfermedades, sino de transformar lo que consideramos “defectuoso” en algo
mejor. Pero ¿quién decide qué significa "mejor"?
Lulu y Nana gemelas editadas genéticamente son la prueba de que los científicos no
tienen moratoria y nos llenan de dudas el hasta donde quieren o pueden llegar. El chino: He Jiankui fue quien las ¨edito genéticamente¨ empleando la tecnología
CRISPR/Cas9. Lulu y Nana nacieron en octubre de 2018.
. El
Su objetivo, ¨loable¨ crear una
mutación concreta en el gen CCR5 que algunas personas han
desarrollado de forma natural, confiriéndoles inmunidad al VIH. El padre tenía
HIV la madre no, las gemelas fueron editadas por medio de la fertilización in
vitro y la tecnología mencionada, lo cual
permitió el nacimiento de las gemelas con inmunidad al HIV. ¿Sera? Sería
interesante saber en qué pasa hoy su tiempo He Jiankui: Se dice que lo
condenaron a 3 años y a una suma importante. Tal vez ahora estará desarrollando…
Adenda
No se
sabe de donde provienen los genes, como aparecieron, porque se eligió este
método para transferir información y almacenamiento de datos, si se sabe que la
información discontinua tiene ciertas ventajas.
Creo
es oportuno que en esto de corta y pega
mencionar a María
Acaso, pedagoga española que impulsa una renovación profunda de las prácticas
educativas, rompe con la idea de que aprender es memorizar contenido
original y lineal. En sus obras —como "rEDUvolution" o "Pedagogías
invisibles"—* plantea que educar también es remezclar,
recontextualizar, provocar colisiones creativas entre saberes. En ese sentido,
el "cortar y pegar" no es un atajo, sino una metodología.** Así como
un DJ mezcla sonidos y crea un éxito musical con fragmentos
preexistentes con mucho éxito , estudiantes o docentes pueden construir
conocimiento armando nuevas combinaciones de materiales, citas, ideas. La
clave está en que ese recorte tenga intención, sentido y pensamiento crítico,
no en repetir mecánicamente.
¿Cuánta
perfección puede tolerar nuestra imperfección?
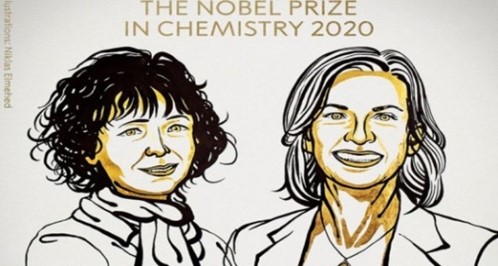
No hay comentarios:
Publicar un comentario