Sobres ,puentes,
grafos , página de goma, hormigueros
,ciudades.
El juego y la intimidad de la
forma
Hace años en una
charla muy interesante con mi amigo el Dr. Raúl Cayre me comentaba sus
trabajos de investigación acerca de la formación de las estructuras cardiacas ,
Raúl es un prestigioso cardiólogo pedíatra con reconocimiento nacional e
internacional ,lo digo, aunque se inquiete. Eso me llevo a un viaje a 3r grado
del Salesiano cuando un compañerito José Viudes me presento un jueguito
,dibujar un sobre abierto .
Hay juegos infantiles que
esconden estructuras profundas ese era uno de ellos; dibujar el sobre
abierto de un solo trazo, sin levantar el lápiz y sin repetir líneas. Lo
que parece un simple pasatiempo escolar es, en realidad, una entrada lúdica a
una manera compleja de ver el mundo: no como una suma de formas, sino como una
red de relaciones.
Por supuesto no sabía en que
me estaba introduciendo décadas después al problema de los siete puentes de
Königsberg, (el ¨dibujar el sobre¨ lo considero un copia anónima de un genio). El
problema era pasar los siete puentes sin pasar dos veces por el mismo puente. Leonhard Euler dio por terminado el
pasatiempo , cosa habitual en los matemáticos . Llevo su propuesta a San Petersburgo y dio nacimiento a la teoría de grafos,
y con ella la semilla de la topología . Nos legó una nueva e importante forma
de pensar y hacer.
La teoría de grafos no se
ocupa de medir, ni de dibujar figuras bonitas. Se ocupa de lo esencial: cómo
se conectan las cosas. No importa el tamaño o el ángulo, sino si dos puntos
están unidos, y por cuántas vías. Como decía fue el germen de la topología,
formalizada por Henri Poincaré,
que amplió estas intuiciones para estudiar las propiedades del espacio que
se conservan bajo deformaciones continuas. Para la topología, un círculo y
una elipse son lo mismo: lo que importa es la continuidad y la conectividad,
no la rigidez de la forma. Es
matemáticas tan esquiva como su hermana mayor, para no pocos ,no me
excluyo.
La topobiología: un cuerpo que se organiza por posición: Durante el desarrollo embrionario, las células no se mueven al azar,
ni siguen un plano externo. Se organizan a partir de señales locales,
de contactos con otras células, de gradientes químicos. De este modo, la
forma del cuerpo —sus órganos, sus tejidos— emerge del juego posicional.
Desde aquella conversación
con Raúl ,si bien se sabía la importancia del
determinismo genético en la migración de las células ,siempre me
intrigó el cómo desde esa única célula
inicial las células saben quiénes deben
ser y , dónde deben estar. Gerald
Edelman, neurocientífico y premio Nobel, nos oferta una respuesta inicial que
une a topología ,la topobiología, y otras tantas disciplinas.
Dice que cada grupo celular,
entre los billones que nos conforman, tienen lo que llamó topobiología:
capacidad genética y molecular que guía a las células durante el desarrollo
embrionario, como si supieran de antemano a qué lugar deben migrar y qué forma
adoptar. Una suerte de “sentido de orientación” que les permite ubicarse,
especializarse y funcionar en relación con sus vecinas. Así, sin un director
central, emergen tejidos, órganos, funciones complejas.
Las células no obedecen a un
plano rígido ni a una orden central. Migran, se especializan y se organizan en
función de su posición relativa en un espacio dinámico. Es decir, que no
basta con tener los genes: hay que estar en el lugar correcto, en el momento
adecuado. Y no solo eso: hay que “escuchar” al entorno, conversar, importancia
del chismorreo con las vecinas, (me
recuerda a Kahneman) e interpretar
señales químicas como si fueran coordenadas.
Este proceso que ocurre antes de adquirir
forma sigue reglas sorprendentemente similares a las de la topología. Desde su
lógica flexible, las células leen algo más que genes: leen mapas invisibles,
codificados en gradientes moleculares, brújulas químicas que les indican por
dónde ir. Lo que más intriga es que sin un arquitecto central, la organización emerge, en muchas especies un paradigma es el hormiguero y muchas ciudades o las redes sociales donde muchas partes interactúan sin jerarquía, pero con sentido
Para Gerald
Edelman el cuerpo no es ensamblado desde afuera, como
una máquina, sino que emerge desde adentro, desde relaciones
espaciales locales entre células. Lo que una célula “ llega a ser” depende de dónde
está y con quién se comunica. Pero
esto no se limita a la biología humana ,los hormigueros ,las ciudades y, …
también pueden pensarse así. Algunas, se organizaron espontáneamente: caminos,
mercados, desvíos. Su forma fue el resultado de trayectorias cotidianas,
no de diseño.
Otras, en cambio, fueron
diseñadas de forma geométrica. Un ejemplo icónico es Brasilia, la
capital de Brasil. Concebida por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, fue
pensada desde cero, con una estructura en forma de avión, sectores
diferenciados por función, grandes avenidas y ejes monumentales. En la
argentina fue la ciudad de La Plata
Pero lo quedó claro es que la vida urbana no
siempre cabe en el plano del urbanista, y lo vemos siempre , surgen barrios
no previstos, desplazamientos espontáneos, periferias fuera de eje. Conocemos
mucho de esto. La ciudad, como el
cuerpo, termina desbordando a la geometría. Incluso los sistemas más
racionales acaban siendo redibujados por el uso, la necesidad, el error, la
invención.
Otro aporte de Edelman es que las conexiones neuronales no están
totalmente predeterminadas. Se forman, refuerzan o debilitan según la
experiencia. Aprender, en el fondo, es trazar rutas, fortalecer
trayectos, evitar atajos falsos. La mente, entonces, es también una red en
evolución, una topobiología cognitiva.
La topobiología pone así en
el centro algo que solemos pasar por alto un juego vivo de posiciones y
trayectorias. La genética nos da las piezas, pero el desarrollo biológico no es
un ensamblaje, sino una especie de inteligencia distribuida, una conversación
continua entre código, entorno y lugar. Entonces entendí por qué me impactó tanto aquella
frase de Raúl. No era solo una observación médica. Era, sin saberlo, una
intuición filosófica: la vida se orienta matemáticamente, aunque no lo
sepamos. Lo que parecía azar, es diálogo. Lo que parecía caos, es red, es
forma.
Topología, topobiología y topoecología comparten una lógica
organizativa centrada en la relación, el lugar y el vínculo.
Todas estas disciplinas, cada una en su campo, desplazan el foco desde las
cosas hacia las relaciones. Ya no preguntan “¿qué es esto?”, sino “¿dónde
está, con qué se vincula,
Epílogo:
En la mirada topológica del mundo, lo esencial no es la forma visible,
sino las conexiones que la sostienen. Un objeto puede cambiar de tamaño,
estirarse, curvarse, hincharse, contraerse… pero si mantiene su estructura de
vínculos, sigue siendo el mismo topológicamente. Un círculo deformado
sigue siendo un círculo. Topobiológicamente un cuerpo que crece no pierde su
identidad mientras sus relaciones internas y externas se mantengan
coherentes. Este principio se repite en múltiples escalas: Un órgano
una ciudad, una red neuronal, un ecosistema.
El pensamiento topológico
nos invita entonces a una ética de la relación: valorar las conexiones más
que las apariencias, la estructura más que la silueta, la continuidad más que
la rigidez. Esta perspectiva no es solo matemática. Es profundamente vital.
Nos enseña que la identidad es una red establecida, no una forma congelada.
Esto ocurre en las personas, los vínculos humanos, las ideas... porque cambiar de forma no significa perder
sentido, si las conexiones siguen vivas.
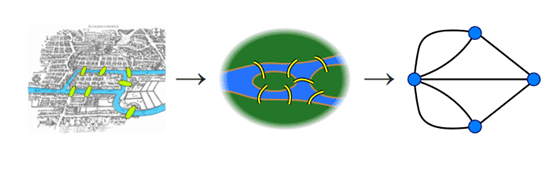
No hay comentarios:
Publicar un comentario