¿Libre
albedrío, compatibilismo y determinismo?: entre la filosofía y la neurociencia
La mano ajena
La idea del libre albedrío
ha sido cuestionada desde distintas perspectivas filosóficas y científicas. Uno
de los primeros en abrir el debate fue René Descartes, quien propuso una
separación radical entre la mente y la materia. Esta dualidad permitía pensar
en un alma racional libre, independiente del mundo físico, y por lo tanto
compatible con la noción de libre albedrío: somos libres porque nuestra mente
no está sujeta a las leyes deterministas del cuerpo.
Sin embargo, Pierre-Simon
Laplace imaginó un universo muy distinto. Su famoso "demonio" —una
inteligencia capaz de conocer todas las condiciones iniciales del universo y
las leyes naturales— podría predecir tanto el pasado como el futuro. Desde esta
perspectiva determinista, cada estado del universo es consecuencia inevitable
del anterior. No hay margen para la libertad: todo está predeterminado.
Frente a estas posturas opuestas, Immanuel
Kant introduce un argumento esencial: sin libre albedrío no puede haber moral.
Para Kant, la libertad es una condición necesaria para que podamos
responsabilizarnos de nuestros actos. No podemos ser agentes morales si
nuestras decisiones están completamente determinadas por causas externas.
Siglos después, la
neurociencia comenzó a intervenir en este debate con experimentos empíricos.
Benjamín Libet realizó un estudio ya clásico en el que pidió a participantes
que eligieran libremente el momento para flexionar los dedos, marcando cuándo
sentían que tomaban la decisión. Mientras tanto, se registraba simultáneamente
la actividad cerebral (con electroencefalograma) y la muscular (con
electromiograma). El resultado fue sorprendente: la activación cerebral ocurría
aproximadamente 300 milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su
decisión, y esta conciencia precedía a la acción motora por solo 200
milisegundos. Es decir, el cerebro “decidía” antes de que el sujeto creyera
hacerlo. Esto sugiere que la sensación de libre albedrío podría ser una
construcción posterior, no la causa real de nuestras acciones.
A esto se suman estudios más
recientes, donde mediante estimulación transcraneal de ciertas áreas cerebrales
se ha inducido decisiones que los sujetos creen haber tomado libremente, cuando
en realidad fueron provocadas desde afuera. Así, una parte creciente de la
comunidad científica sostiene hoy que el libre albedrío podría ser una ilusión
funcional.
“Quienes creen que hablan, o callan, o hacen
cualquier cosa por libre decisión de su mente no hacen más que soñar con los
ojos abiertos.”
Baruch Spinoza
Pensar que nuestras ideas
preceden a nuestras acciones es parte de esta ilusión. En realidad, muchos de
nuestros actos se originan en procesos subconsciente que luego nuestra
conciencia interpreta como propios. Cuando esta ilusión se rompe, lo notamos
con claridad. Un ejemplo extremo es el síndrome de la mano ajena, como
el caso representado por Peter Sellers en Dr. Strangelove, donde su mano
derecha actúa contra su voluntad, saludando de forma involuntaria o incluso
intentando agredirlo. Este síndrome puede surgir por lesiones en el cuerpo
calloso, estructura que une ambos hemisferios cerebrales. Casos como este
revelan que la unidad de la voluntad es más frágil de lo que creemos.
Incluso en situaciones
cotidianas, esta ilusión puede fallar. Por ejemplo, cuando tratamos de hacernos
cosquillas, no sentimos el mismo efecto que cuando otro lo hace, a menos que se
retrase artificialmente la percepción. Es decir, el cerebro necesita una ligera
desconexión temporal para percibir algo como ajeno.
Conclusión:
Hoy, la tensión entre
determinismo, compatibilismo y libre albedrío sigue vigente. Puede que no
seamos tan libres como creemos, pero también es posible que esa ilusión de
libertad sea necesaria para la vida ética, la justicia y la responsabilidad. El
experimento de Libet presenta una de las aportaciones más influyentes —y
polémicas— de la neurociencia al debate sobre el libre albedrío. A partir de
sus hallazgos, surgió la idea de que nuestras decisiones pueden estar
determinadas subconscientemente por el cerebro antes de que seamos conscientes
de ellas. Sin embargo, Libet no concluyó que el libre albedrío no existe. De
hecho, propuso que, aunque no controlamos el inicio de la intención, sí
tenemos una “capacidad de veto”: un breve intervalo (los últimos ~100-150
milisegundos) en el que podemos inhibir la acción antes de que se ejecute.
Esto implica que, aunque el deseo o impulso de
actuar surge subconscientemente, la conciencia puede intervenir para frenar
o modificar la acción. Así, Libet defendía un modelo en el que no somos
completamente libres de iniciar nuestras decisiones, pero sí de impedirlas.
Tal vez, como dijo Kant, no podamos demostrar la libertad, pero debamos vivir
como si fuéramos libres para que la moral tenga sentido.
Nacho cree en el destino,
pero Cacho es compatibilista. Para la mitología griega el destino era un hilo
invisible manejado por tres poderosas diosas llamadas las Moiras, "las hilanderas del destino" que lo tejen, lo miden y lo terminan. Cloto La que hila ; encargada
de empezar el hilo de la vida cuando un niño nacía. Como una tejedora divina,
sacaba el hilo desde su rueca sagrada y daba origen a cada existencia. Láquesis
La que mide ,una vez que el hilo estaba en marcha, medía su longitud con
una vara de oro, decidiendo cuánto tiempo viviría esa persona. Podía ser corto
como un suspiro o largo como una leyenda. Átropos La que corta; tenía la
tarea más temida: cortar el hilo con sus tijeras afiladas cuando llegaba la
hora de la muerte. Su decisión era final, y ni los dioses podían evitarla.
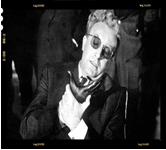
No hay comentarios:
Publicar un comentario